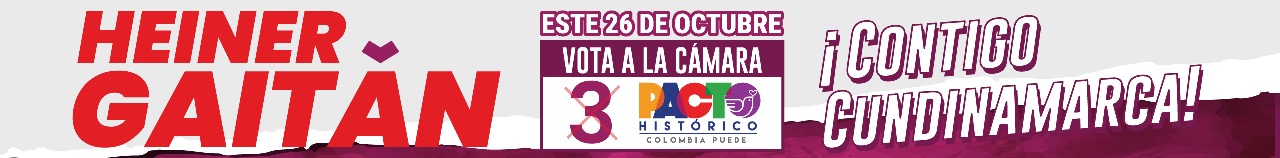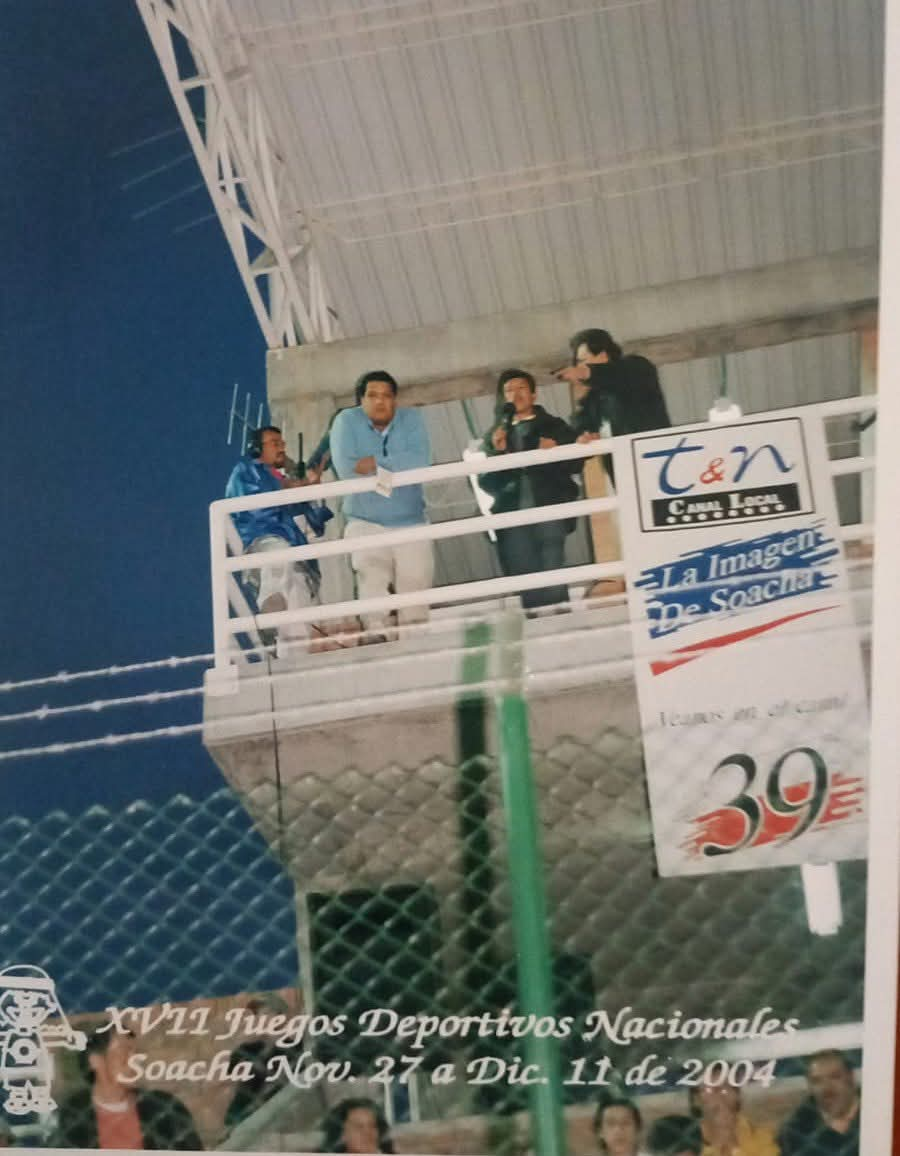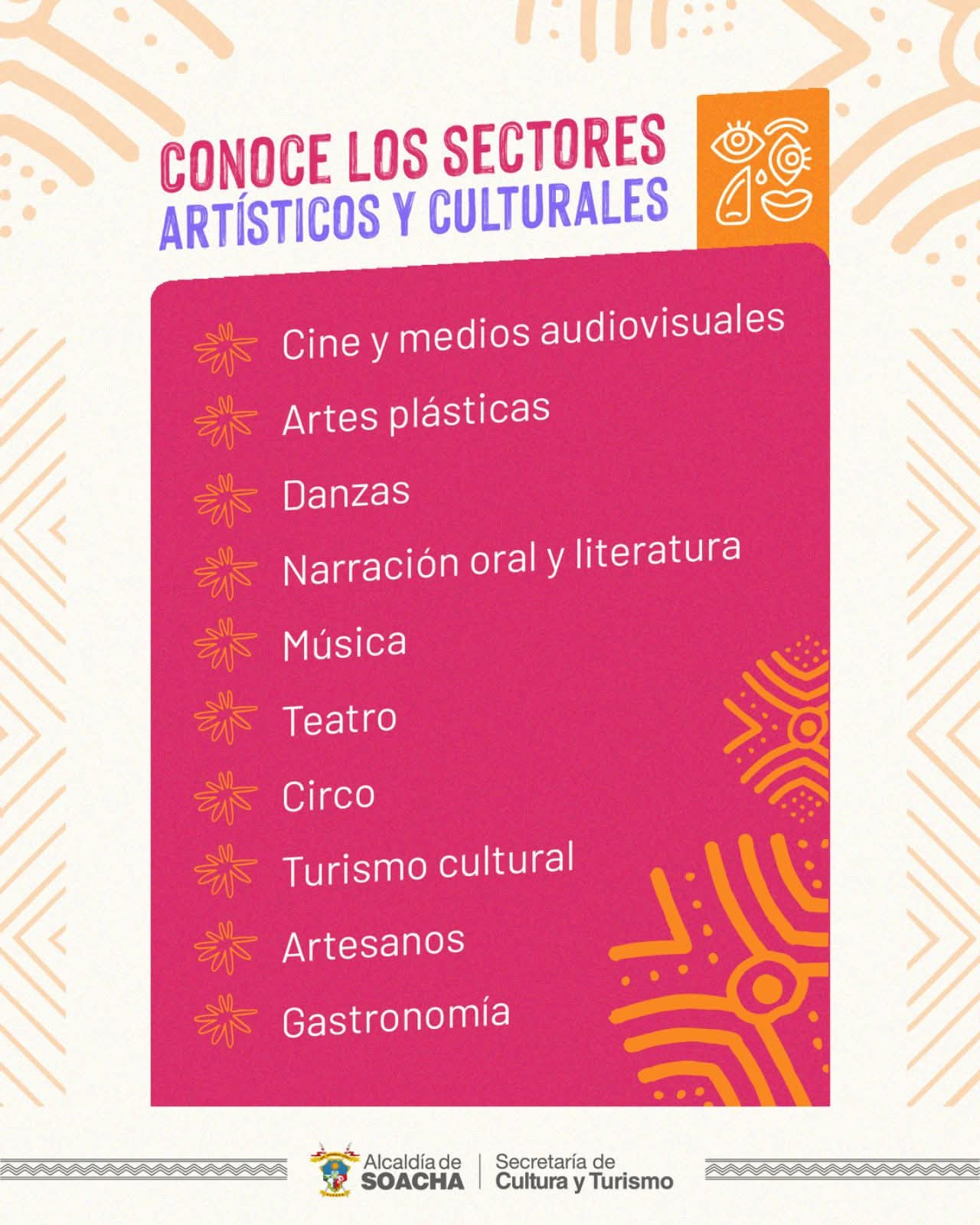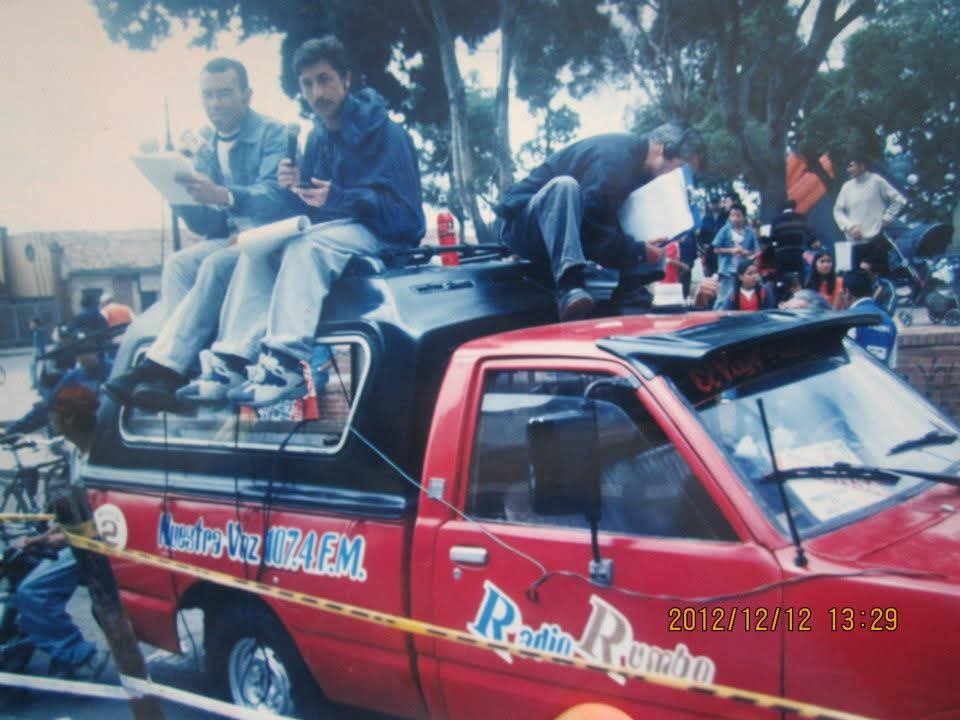La primera ola del feminismo, surgida a finales del siglo XIX y comienzos del XX, tuvo como eje central la disputa por los derechos políticos de las mujeres, especialmente el derecho al voto. Comienzo por este antecedente porque, aunque las mujeres ya habían participado activamente en los ejércitos revolucionarios de las guerras de independencia, en la toma de la Bastilla o en la revolución bolchevique, eso no significó automáticamente el reconocimiento de su agencia política. Es con la primera ola que, de manera formal, se nos reconoce el derecho a elegir, pero no por ello comenzamos a ser vistas como sujetas políticas plenas.
Históricamente, las mujeres han estado en la primera línea de lucha en procesos revolucionarios, pero al momento de consolidar las victorias, se les excluye de los espacios de decisión. Un ejemplo claro es la Revolución Francesa, donde hombres y mujeres lucharon codo a codo contra la monarquía. Sin embargo, cuando se proclamaron los «Derechos del Hombre y del Ciudadano», las mujeres no estaban contempladas. Olympia de Gouges, al traducir y adaptar dicha declaración para incluirnos, fue guillotinada. Del mismo modo, las mujeres que participaron activamente en las guerras en Rusia, al regresar, no fueron homenajeadas sino estigmatizadas por su supuesta «masculinización». Estos ejemplos evidencian que el ejercicio político ha estado históricamente atravesado por el patriarcado. Aunque hemos estado presentes en los procesos de transformación, siempre hemos tenido que disputar nuestro lugar en ellos.
A pesar de que la participación política de las mujeres no es reciente, sí lo es el reconocimiento pleno de nuestras voces como sujetas activas de derechos. En la primera mitad del siglo XX se conquistó el derecho al voto, pero no mucho más. Se nos exigía gratitud por esa concesión mínima, mientras se nos seguía excluyendo de la agenda pública. Nuestro «lugar natural» se seguía pensando como la cocina, la crianza, el ámbito del cuidado.
Fue solo en la segunda mitad del siglo XX cuando las mujeres comenzamos a salir del espacio privado y a disputar la esfera pública, aún con todos los riesgos que esto implicaba. Se lograron conquistas fundamentales como el derecho a planificar, a decidir sobre nuestros cuerpos, a divorciarnos sin ser castigadas socialmente, a ingresar a la universidad, a tener un trabajo remunerado, a conservar nuestro nombre al casarnos, a tener cuentas bancarias propias. Con estas transformaciones, el feminismo dejó de ser solo una lucha por derechos para convertirse en una apuesta política, ética y vital.
Se dice que el siglo XXI es el siglo de las mujeres. Y sí, hemos avanzado significativamente en términos de reconocimiento, participación y emancipación. Sin embargo, persisten enormes barreras en la política electoral. Se asume que porque algunas mujeres llegan a ocupar cargos públicos, ya no hay exclusión o desigualdad. Pero la experiencia vivida, situada, y compartida con amigas y compañeras de militancia, demuestra que esta visión está lejos de la realidad. Participar no garantiza ser escuchadas; habitar un cargo no implica tener poder real de decisión; y acceder a espacios de representación no elimina las violencias simbólicas, estructurales y personales que enfrentamos día a día.
Barreras estructurales, políticas y de sentido que enfrentamos las mujeres en la política electoral.
El arquetipo de la traidora.
La participación de las mujeres en política a menudo conduce a una dolorosa conclusión, sin importar la entrega o la capacidad, la desconfianza es una sombra constante. Esta sospecha sistémica se articula a través de un poderoso arquetipo, el de la mujer traidora. Nuestra experiencia colectiva lo confirma, el pensar diferente, el disentir de lógicas masculinizadas y el cuestionar los métodos, sobre todo cuando el fin pretende justificar los medios, nos posiciona como un elemento disruptivo y, por lo tanto, no confiable.
Las estructuras de poder patriarcales y verticales no premian la coherencia ni el debate, sino la obediencia. Se valora al adulador y al «estratega ventajoso», cuyas tácticas poco éticas se disfrazan de efectividad. En este escenario, una mujer puede dedicar años a un proyecto sin obtener jamás la legitimidad que un hombre con estas cualidades adquiere al instante.
Este mecanismo reactiva una y otra vez la figura de la traidora, un estigma con raíces profundas en la religión con el mito de la manzana de Eva, hasta el emblemático caso de La Malinche en América Latina. Malintzin, como era su nombre original, fue una mujer indígena náhuatl entregada como parte de un sistema de tributos a los conquistadores españoles. Gracias a su inteligencia y conocimiento de lenguas, se convirtió en intérprete y consejera de Hernán Cortés durante la conquista del Imperio mexica. Su papel fue decisivo, no solo traducía, sino que negociaba y tejía alianzas entre los pueblos indígenas y los españoles.
Sin embargo, la historia oficial no reconoció su complejidad ni su contexto. En lugar de ser vista como una figura clave en un proceso político violento que la excedia, fue condenada como símbolo de traición. Su nombre fue transformado en insulto, malinchista y quedó marcada como la mujer que vendió a su pueblo. Este juicio no se aplicó con la misma severidad a ningún hombre que colaboró con el poder colonial. Su condena fue selectiva y profundamente misógina.
En la práctica, esa narrativa se activa para castigar a cualquier mujer que cuestiona o propone otras maneras, la que piensa diferente, la que cuestiona las formas, la que disiente. No somos vistas como sujetas políticas con autonomía, sino como un riesgo para la unidad, porque en el poder vertical se premia la obediencia, no la conciencia crítica. De este modo, el arquetipo de la traidora abandona el mito y se convierte en una herramienta política funcional y vigente. Su propósito es claro, excluirnos, silenciarnos y hacer que el costo de nuestra participación sea insostenible, aun cuando seamos las mujeres, pese a la desconfianza, las que terminamos sosteniendo los proyectos que otros fracturan por ego y poder.
El cuidado como categoría política.
La política electoral, tal como está configurada hoy, reproduce dinámicas profundamente hostiles para las mujeres. Reuniones interminables de más de diez horas, jornadas extenuantes, escenarios competitivos y jerarquizados donde se normaliza la violencia simbólica, y donde el cuidado (como principio y como práctica) está completamente ausente. A estos espacios ya marcados por lógicas patriarcales se suman los arquetipos que nos atraviesan y encasillan, y una estructura institucional que sigue negando condiciones mínimas para una participación digna y segura.
La política, en su forma más tradicional, ha sido históricamente masculinizada: se privilegia la confrontación por encima del diálogo, la productividad por encima del bienestar, la lógica del poder por encima de la reciprocidad. Como lo señala Marcela Lagarde, la exclusión de las mujeres del espacio público ha ido de la mano de la negación de sus necesidades y saberes, entre ellos el cuidado como una ética política. Lagarde ha defendido la necesidad de una «política otra», basada en vínculos, reciprocidad y responsabilidad mutua, que desborde la lógica patriarcal del poder por el poder.
Sin espacios cuidados donde podamos tener pausas activas, alimentación adecuada, tiempos humanos y no maquinales, escucha respetuosa, y condiciones materiales para participar, lo que se reproduce es una violencia estructural que nos obliga a adaptarnos a un sistema que no fue diseñado para nosotras. La ausencia de cuidado no es solo una omisión logística: es una forma de exclusión. Como sostiene Joan Tronto, el cuidado no es una cuestión privada o femenina, sino una práctica democrática esencial para el sostenimiento de la vida pública. Negarlo en los espacios políticos implica despolitizar una dimensión que es central para la justicia y la equidad.
Además, en muchos partidos, nuestras causas son instrumentalizadas, se nos invita solo para legitimar candidaturas o rellenar cuotas, pero no para conspirar políticamente, para decidir, para influir realmente en las agendas. Y cuando alzamos la voz o pedimos otras formas de hacer política más horizontales, colaborativas, sensibles a lo humano, somos tildadas de débiles, poco estratégicas, excesivamente emocionales. Esta descalificación, como advierte Fiona Robinson, revela que aún se penaliza toda aproximación política que se aparte del ideal masculino de racionalidad abstracta y control. Pero en realidad, lo que proponemos es un desplazamiento ético hacia una política donde cuidar, y cuidarnos, no sea una debilidad, sino una fuerza transformadora.
La falta de cuidado está presente en todo lo político, en los cuerpos agotados, en las voces silenciadas, en las ideas descartadas. Reivindicar el cuidado como una práctica política no es un gesto menor, es una apuesta por reconfigurar radicalmente los sentidos de lo público, y por defender la posibilidad de una vida política que nos sostenga en lugar de desgastarnos.
El desgaste y la falta de representación política real, cuerpo de mujer no garantizar reivindicación de las mujeres:
El desgaste que muchas mujeres experimentamos en la militancia política trasciende las condiciones hostiles o el ritmo de las campañas; se ancla en la profunda desconexión entre la representación formal y la real. A menudo, confundimos el objetivo con el primer paso. La representación formal se refiere a la presencia física, a la ocupación de un cargo. Es el logro estadístico, el cuerpo de una mujer en una posición de poder que satisface una cuota de género. Sin embargo, esto no garantiza la representación real, que es de carácter sustantivo y político. Esta última implica ejercer el poder para impulsar y defender activamente los derechos y las agendas de las mujeres, cuestionando y transformando las dinámicas que perpetúan la desigualdad. El gran quiebre, y fuente de nuestra frustración, ocurre cuando vemos que un cuerpo de mujer en el poder no se traduce en un cuerpo político comprometido, sino en una figura que administra el status quo o, peor aún, que debe su lealtad a las estructuras patriarcales que le permitieron llegar allí.
Muchas de nosotras llegamos a la militancia no por ambición personal, sino desde un profundo compromiso con causas colectivas. Trabajamos, impulsamos, acompañamos y confiamos en que el ejercicio del poder podría ser otra cosa, no una estructura que se toma para escalar individualmente, sino una oportunidad para construir desde lo común. No deseamos la curul como un fin en sí mismo, sino como un medio para disputar sentidos, abrir caminos y amplificar voces. Para nosotras, el poder no es acumulación, sino circulación; no es dominio, sino posibilidad compartida.
Sin embargo, lo que muchas veces hemos enfrentado es una realidad muy distinta. El acceso a cargos de representación ha sido, en numerosos casos, cooptado por personas sin formación política, sin compromiso ético, y sin la capacidad técnica o colectiva para representar agendas complejas como las feministas o las territoriales. La curul deja entonces de ser un espacio de acción colectiva y se convierte en un dispositivo de poder personalista, vertical y cerrado. Lo que se impone es una lógica de apropiación del cargo, la persona electa lo concibe como una extensión de su voluntad, como un escenario para su visibilidad, como una herramienta para su proyecto individual.
En ese tipo de ejercicio del poder, nuestras apuestas no solo son ignoradas, sino muchas veces instrumentalizadas. Se usan nuestras banderas para adornar discursos, pero no se traducen en acciones reales. Se acude a nuestras voces cuando se necesita validar, pero se nos excluye de las decisiones sustantivas. Esta lógica de simulación es profundamente desgastante: no solo erosiona la confianza, sino que perpetúa una política de fachada, vaciada de contenido transformador.
Por eso insistimos, la representación política no puede seguir reduciéndose a la presencia de mujeres en cargos. Necesitamos una representación feminista, ética, colectiva y situada. Una representación que reconozca que el poder debe ser ejercido con responsabilidad, con formación, con escucha activa y con una vocación genuina de transformación. Y para que eso ocurra, necesitamos también transformar los propios espacios de la política, que dejen de ser escenarios de apropiación individual y se conviertan en plataformas reales de construcción democrática.
¿El fin justifica los medios?
Una pregunta que atraviesa muchas de nuestras experiencias es: ¿el fin justifica los medios en la política? Esta lógica, tan instalada en el quehacer partidista, ha legitimado prácticas profundamente desleales, violentas y despolitizadoras, en nombre de una supuesta eficacia estratégica. Nos encontramos con trampas, sancadillas, rumores y traiciones, todo justificado por una concepción bélica de la política: «la guerra por otros medios», como si disputar poder implicara necesariamente anular al otro, destruir al adversario, ganar a toda costa. El lenguaje que se utiliza lo delata, se habla de enemigos, de traidores, de días D, de combates, de operaciones, de lealtades ciegas. ¿Cómo puede construirse una política cuidadosa, ética y colectiva si sus códigos fundantes son los de la guerra? ¿Cómo se sostiene un proyecto transformador si quienes apelamos a la ética somos vistas como ingenuas, blandas o «no aptas para la militancia»? «Entonces, ¿cómo no quebrarse física, emocional y simbólicamente? si nuestra entrega se lee como debilidad, nuestra coherencia como ingenuidad y nuestro cuidado como una incapacidad para el poder.
Esta forma violenta de entender la política no es nueva, pero sí profundamente dañina. Hannah Arendt ya advertía que el poder, entendido como capacidad de actuar en común, se destruye cuando se reemplaza por la violencia. Para ella, la política nace del encuentro con otros, no de su aniquilación. Desde el feminismo latinoamericano, autoras como Rita Segato y Marcela Lagarde han insistido en que el poder no puede seguir reproduciendo lógicas de guerra, jerarquía y castigo, sino que debe transformarse en una práctica que ponga al centro el cuidado, la palabra, la escucha y la responsabilidad colectiva. María Galindo, desde el feminismo anarquista y descolonial, habla incluso de despatriarcalizar la política, desmontando no solo a los sujetos que la ejercen, sino las formas en que se construye, las narrativas que la legitiman, y los fines que la justifican.
Yo misma he sido parte de procesos en los que esta lógica se impuso, he servido causas como si fueran guerras, he deshumanizado personas por rumores, por fidelidades políticas mal entendidas, por lealtades que exigían obediencia antes que conciencia. Y hoy me doy cuenta de que esa forma de militar, lejos de fortalecer los proyectos colectivos, termina erosionando el sentido político, deslegitimando las luchas y vaciando de contenido ético los medios para llegar al poder. Quizás por eso el Estado moderno, ese Estado social de derecho que supuestamente nos garantiza dignidad, afronta una de sus crisis más profundas, porque la política se ha desfigurado entre estrategias sin alma, formas sin contenido y prácticas que contradicen lo que en teoría decimos defender.
Quisiera dejar claro que esta reflexión no está dirigida contra los hombres como individuos, ni pretende caer en una lógica de culpabilización personal. El problema no son los sujetos particulares, sino las estructuras que configuran el ejercicio político tal como lo conocemos. Hombres y mujeres estamos inmersos en esta forma de hacer política que ha sido moldeada históricamente por el patriarcado: un sistema que jerarquiza, excluye, fragmenta y convierte el poder en propiedad. La crítica que aquí se plantea no es individual, sino estructural. Es una denuncia a una forma de hacer política electoral profundamente masculinizada, que opera bajo lógicas de competencia, apropiación y verticalidad, y que reproduce patrones de exclusión incluso cuando se viste de inclusión. Reconocer esto es fundamental para no quedarnos en disputas personales y poder avanzar hacia transformaciones reales en la forma en que concebimos y practicamos lo político.